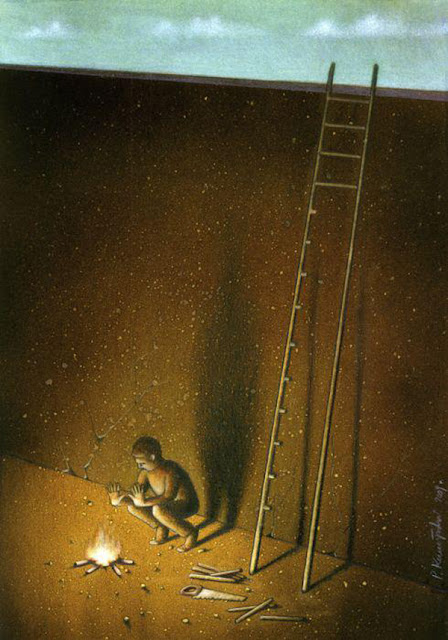Para
no dar lugar a equívocos, conviene que nos entendamos en primer
lugar sobre las palabras. No existe una teoría del anarquismo
violento. La anarquía es un conjunto de doctrinas sociales que
tienen por fundamento común la eliminación de la autoridad coactiva
del hombre sobre el hombre, y sus partidarios se reclutan, en su
mayoría, entre las personas que repudian toda forma de violencia y
que no aceptan ésta sino como medio de legítima defensa. Sin
embargo, como no hay una línea precisa de separación entre la
defensa y la ofensa, y como el concepto mismo de defensa puede ser
entendido de maneras muy diversas, se producen de vez en vez actos de
violencia, cometidos por anarquistas, en una forma de rebelión
individual que atenta contra la vida de los jefes de estado y de los
representantes más típicos de la clase dominante.

Estas
manifestaciones de rebelión individual las agrupamos bajo el nombre
de anarquismo violento, pero nada más que para ser entendidos, no
porque el nombre refleje exactamente la realidad. De hecho, todos los
partidos, sin exceptuar a ninguno, han pasado por el periodo en el
cual uno o varios individuos cometieron, en su nombre, actos
violentos de rebelión, tanto más cuando cada partido se hallara en
el extremo último de oposición a las instituciones políticas o
sociales que dominaran. Actualmente, el partido que se halla, o
parece hallarse, en la vanguardia y en absoluta oposición con las
instituciones dominantes, es el anarquista. Lógico es, pues, que las
manifestaciones de rebelión violenta contra éstas asuman el nombre
y ciertas características especiales del anarquismo.
Una
vez dicho esto, quiero hacer notar, aunque sea brevemente, cosa que
me parece no ha sido hecho aún, la influencia que la literatura
tiene sobre estas manifestaciones de rebelión violenta y la
influencia que de ésta recibe. Naturalmente, dejo sin citar la
literatura clásica, por más que podría hallar en Cicerón, en la
biblia, en Shakespeare, en Alfieri, y en todos los libros de historia
que corren de mano en mano entre la juventud, la justificación del
delito político; de Judith con la historia sagrada y Bruto con la
historia romana, hasta Orsini y Agesilao Milano en la historia
moderna, hay toda una serie de delitos políticos de los cuales los
historiadores y los poetas han hecho apologías, algunas veces
injustas.
Pero
no quiero hablar de esos delitos, ya porque me llevarían demasiado
lejos, ya porque no sería difícil ver en ellos el concurso de
circunstancias muy diversas que les daba muy diverso carácter.
Quiero solamente referirme a aquella literatura que directa y
abiertamente tiene relación con el delito político al que
actualmente se da el nombre de anarquismo.
Desde
el año 1880, ha habido siempre, con frecuencia, atentados
anarquistas; pero su mayor número se halla en el periodo que va
desde 1891 a 1894, especialmente en Francia, España e Italia. Ahora
bien: yo no sé si alguien habrá observado que precisamente en dicho
periodo floreció, sobre todo en Francia, una literatura ardiente que
no se recataba de elevar al séptimo cielo todo atentado anarquista,
frecuentemente hasta los menos simpáticos y justificables, y
empleando un lenguaje que era verdaderamente una instigación a la
propaganda por el hecho.

Los
escritores que se dedicaban a esta especia de sport de literatura
violenta estaban casi todos ellos completamente fuera del partido y
del movimiento anarquista; rarísimos eran aquellos en quienes la
manifestación literaria y artística correspondiese a una verdadera
y propia persuasión teórica, a una consciente aceptación de las
doctrinas anarquistas; casi todos obraban en su vida privada y
pública en completa contradicción con las cosas terribles y las
ideas afirmadas en un artículo, en una novela, en un cuento o en una
poesía; a menudo sucedía que se hallaban declaraciones anarquistas
violentísimas en obras de escritores muy conocidos como
pertenecientes a partidos diametralmente opuestos al anarquismo (...)
Ravachol,
que aun entre los anarquistas es el tipo de rebelde violento que
menos simpatías conquistó, encontró entre los literatos numerosos
apologistas; entre éstos, al lado de Mirbeau, a Paul Adam, algunos
años después místico y militarista, que dió por hablar del
tremendo dinamitero de un modo lo más paradojal que pueda
imaginarse: Al fin dijo poco más o menos Paul Adam en
estos tiempos de escepticismo y de vileza nos ha nacido un santo.
No era como se ve, el santo de Fogazzaro, del cual tal vez Paul Adam
estaría hoy dispuesto a hacer la apología. Lo más curioso es que
los literatos eran propensos a aprobar más a aquellos actos de
rebelión que los mismos anarquistas militantes, propiamente dichos,
menos aprobaban, por considerar que su carácter era
superabundantemente antisocial. ¿Quién no recuerda la expresión
antihumana, por estética que fuese, de Laurent Tailhade más tarde
convertido al militarismo nacionalista en el banquete que dió La
Plume, en plena epidemia de explosiones dinamiteras, en 1893? La
Plume, la notable e intelectual revista parisien, había organizado
un banquete de poetas y literatos, y en dicho banquete fué cuando
Tailhade soltó la conocida frase referente a los atentados por medio
de las bombas: ¡Qué importan las víctimas si el gesto es bello!
Inútil decir que los anarquistas militantes desaprobaron, en nombre
de su propia filosofía y de su partido, esa teoría estética de la
violencia, pero la frase fue dicha e hizo su efecto.

(...)
Se comprende como estos literatos llegaron a dar expresiones tan
paradójicas a su pensamiento. El artista busca la belleza con
preferencia a la utilidad de una actitud; he aquí porque lo que el
sociólogo anarquista puede explicar pero no aprobar, produce en
cambio el entusiasmo de un poeta o de un artista. El acto de
rebelión, que tiene conciencia completa y absoluta de sus efectos,
es condenable moralmente como cualquier otro acto de crueldad, aunque
la intención hubiese sido buena, de igual modo que un cirujano
condenaría que se cortara una pierna cuando no fuese preciso amputar
más que un dedo del pie. Pero estas consideraciones de índole
sociológica y humana, estas distinciones, las desprecia el individuo
que ama la rebelión, no por el objetivo a que tiende, sino por su
propia y sola belleza estética, señaladamente los individuos,
artistas o literatos educados en la escuela de Nietzsche, que nunca
fue anarquista, y que miran todos los actos por trágicos y sublimes
que sean, únicamente desde el punto de vista estético y descartando
todo concepto de bien o de mal. Todos estos individuos no han visto,
del pensamiento anarquista, nada más que un matiz: el que afecta a
la emancipación del individuo, descuidando en absoluto sus otros
matices, particularmente el social, problema primordial, o sea, el
matiz humanitario.
(...)
En la apreciación de un hecho, el elemento estético es
completamente diferente del elemento político-social. Ahora bien: a
una doctrina que se basa en el raciocinio científico y que es
eminentemente político-social, con evidente error se le atribuye la
aplicación paradojal de lo que es sola y simplemente poesía y arte.
En toda idea de renovación y de revolución, el arte y la poesía
son ciertamente factores que tienen su importancia secundaria muy
relativa, pero nunca de ningún modo tal como para poder imperar y
tener derecho a guiar la acción individual y colectiva por los
únicos efectos estéticos que se puedan obtener. Independientemente
de la bondad intrínseca de una idea, el arte se apodera de ella y la
embellece a su gusto, aun a riesgo de transformarla totalmente, con
tal de que pueda hallar en ella nuevas formas de belleza. Es ésa la
suerte que les está reservada a todas las ideas nuevas y audaces que
por su naturaleza se prestan mejor a la fantasía del artista.
(...)
Pero, a su vez, ciertas formas de literatura anárquica violenta,
ejercen su influencia sobre el movimiento, de un modo que no debemos
dejar de examinarlo. Las formas paradojales estéticas de la
literatura anarquizante, han tenido sobre el mundo anarquista una
repercusión enorme, la cual ha contribuido no poco a hacer perder de
vista el lado socialista y humanitario del anarquismo y ha influido
también no poco en el desarrollo del lado terrorista.
Pero,
entendámonos: yo hago constar un hecho, y no por esto pretendo
sostener que debemos poner un freno al arte y a la literatura, aunque
sea con el fin de defender a la sociedad o de hacer caminar el
movimiento revolucionario mejor por un sendero que no por otro. (...)
El caso es que el hecho que hago constar, es innegable. Séame
permitido recordar un caso que yo mismo he podido observar. Cuando
Emilio Henry, en 1894, arrojó una bomba en un café, todos los
anarquistas que yo entonces conocía, encontraron ilógico o
inútilmente cruel dicho atentado, y no disimularon su descontento y
su desaprobación del acto cometido. Pero cuando, durante el proceso,
Emilio Henry pronunció su célebre autodefensa, que es una verdadera
joya literaria confesado así hasta por el mismo Lombroso, y cuando,
después de su decapitación, tantos escritores, sin ser anarquistas,
ensalzaron la figura del guillotinado, su lógica y su ingenio, la
opinión de los anarquistas cambió, por lo menos en una gran mayoría
de éstos, y el acto de Henry encontró, entre ellos, apologistas e
imitadores. Como se ve, el lado estético, literario, arrinconó de
un modo evidente el lado social, o mejor dicho antisocial, del
atentado, y en este caso, la doctrina anarquista integral, nada tuvo
que agradecer a la literatura. En efecto, le había prestado un flaco
servicio.
En
Influencias burguesas sobre el anarquismo, de Luigi Fabbri.